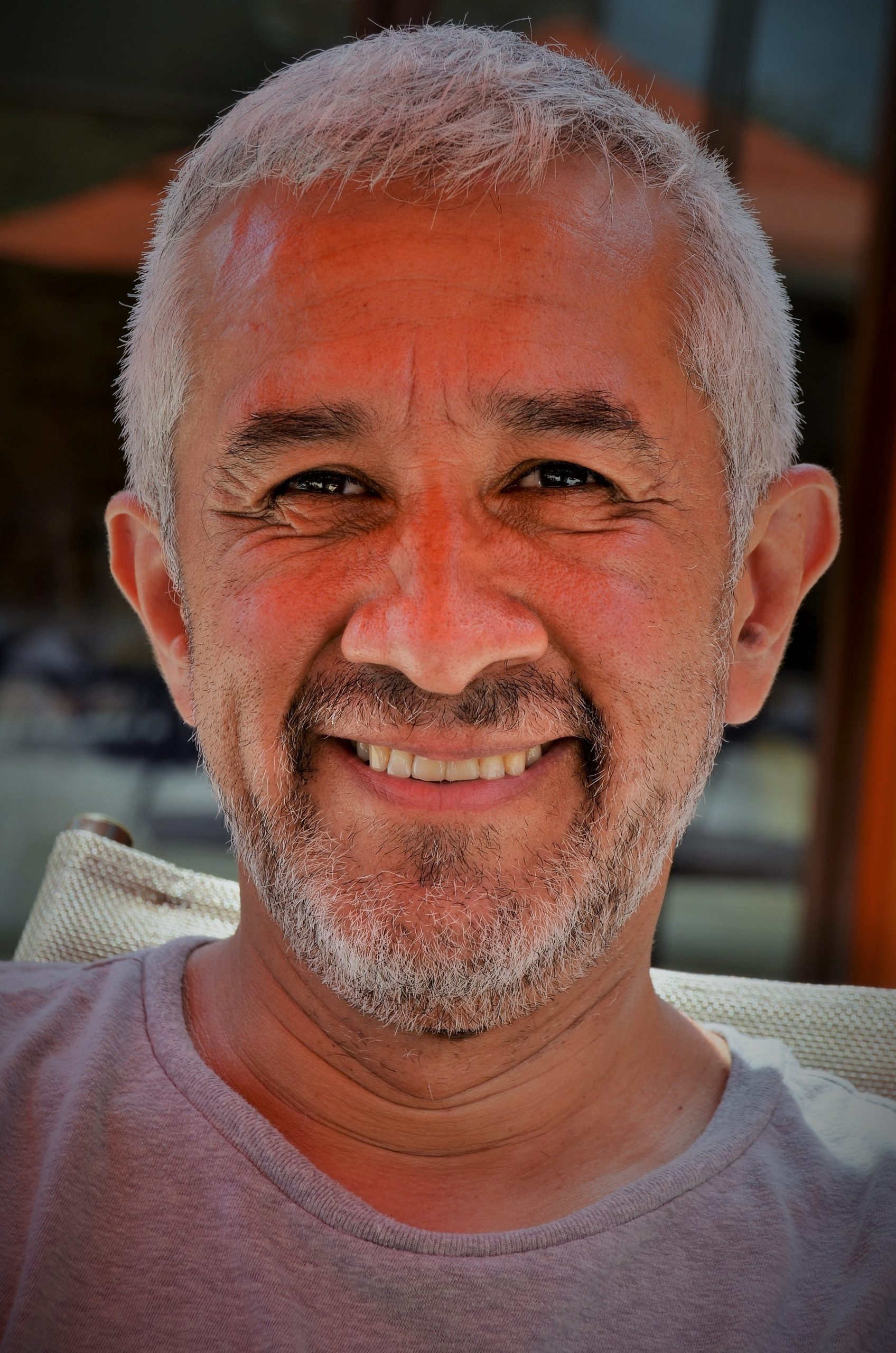Víctor de Currea-Lugo | 19 de agosto de 2025
La Asamblea General de la ONU decidió plantear una pregunta a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que no es nueva, pero que nunca había tenido una respuesta tan directa: ¿qué obligaciones jurídicas tienen los Estados para enfrentar el cambio climático y qué consecuencias deben asumir los que han causado daños por sus emisiones o por mirar hacia otro lado?
La respuesta la tenía que dar la Corte Internacional de Justicia, esa misma que rara vez se mete en temas que tocan tantos intereses económicos y políticos a la vez. ¿Y por qué ahora? Porque el tiempo se acabó. Llevamos más de tres décadas de cumbres climáticas, discursos solemnes, declaraciones de buenas intenciones y promesas de transición energética que suenan bien en el papel, pero que no pasan de la foto.
Cada Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de París es más parecida a una feria de vanidades que a un espacio real de cambio: los líderes del mundo se dan la mano, se toman la foto, hacen un comunicado y se van felices… mientras las emisiones siguen subiendo.
Frente a eso, la Corte dijo: basta. Si los Estados no actúan por convicción, que actúen porque el derecho internacional los obliga. Y así surgió esta consulta. Ojo: no se trata de un capricho.
La Corte no legisla ni inventa normas, simplemente interpreta las que ya existen. Pero esa interpretación puede ser tan poderosa como una nueva regla, porque fija el alcance y el sentido de las obligaciones.
En concreto, la pregunta que le hicieron tiene dos partes: Primero, ¿qué obligaciones tienen los Estados, según el derecho internacional, para garantizar la protección del clima y de otras partes del medio ambiente frente a los gases de efecto invernadero, pensando en las generaciones presentes y futuras?
Segundo, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas si un Estado, con sus acciones u omisiones, ha causado daños significativos al clima y, por ende, a los Estados y personas más afectadas?
Esto no es un detalle menor. Es la primera vez que la Corte Internacional de Justicia entra en el corazón del problema: la responsabilidad. Y es que, hasta ahora, los compromisos climáticos han sido casi voluntarios.
Se habla de esfuerzos “nacionales determinados” como si fueran menús a la carta, donde cada país elige lo que quiere. Y así nos ha ido: el planeta al borde del colapso mientras seguimos negociando como si el reloj no corriera.
Una Opinión Consultiva no es un tratado vinculante, pero tampoco es un saludo a la bandera. Es un mensaje jurídico y político que dice: las normas están ahí, las obligaciones son reales, y el tiempo de la retórica se acabó.
Los hallazgos científicos que la Corte no pudo ignorar
Esta Opinión no se escribió en el aire, sino basado en la ciencia>. La Corte parte de una evidencia que nadie con honestidad intelectual puede negar: el cambio climático es real, es causado por la actividad humana y sus efectos son devastadores. Aquí no hay espacio para teorías conspirativas ni para el negacionismo financiado por las petroleras.
El informe cita, entre otras fuentes, los reportes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), que son los estudios más completos sobre el tema. ¿Qué nos dicen? Primero, que la temperatura media global ya aumentó más de un grado desde la era preindustrial, y que, si seguimos así, pasaremos el límite crítico de 1,5 °C antes de 2035. Y no se trata solo de calor: con cada décima de grado extra, aumentan los eventos extremos, las sequías, las lluvias torrenciales, los incendios y los huracanes.
Segundo, que el aumento del nivel del mar no es una hipótesis, es un hecho. El deshielo de Groenlandia y la Antártida, sumado a la expansión térmica del agua, significa que millones de personas verán sus tierras inundadas. Ciudades costeras enteras, desde Miami hasta Dakar, tendrán que adaptarse o desaparecer. Y no estamos hablando del siglo XXII, estamos hablando de nuestros hijos y nietos.
Tercero, que los impactos no se reparten por igual. Los países que menos han contribuido a las emisiones son los que primero sufren las consecuencias. Las pequeñas islas del Pacífico están viendo cómo el mar les roba la tierra. Comunidades indígenas pierden sus bosques y sus fuentes de agua. Mientras tanto, los países ricos, que construyeron su bienestar a punta de carbón y petróleo, siguen posponiendo la transición porque “es costosa” o “difícil políticamente”.
La Corte también reconoce algo que duele: aunque hagamos todo bien desde hoy, ya hay daños irreversibles. Es decir, la adaptación no es un lujo, es una necesidad. Eso significa reforzar ciudades, cambiar cultivos, mover comunidades enteras.
Y todo eso cuesta dinero, mucho dinero. ¿Quién debe pagarlo? Esa es la pregunta que divide al mundo: los que contaminan más quieren que paguemos todos por igual; los que menos contaminan dicen, con razón, que no es justo pagar por un desastre que no causaron.
Por eso la Corte no solo habla de mitigar, sino también de justicia climática. Porque este no es un debate técnico, es un debate ético y político. No se trata solo de reducir emisiones, sino de reconocer responsabilidades y repartir cargas.
Qué obligaciones tienen los Estados (sin excusas)
La parte más importante de la Opinión es la que responde a la pregunta central: ¿qué deben hacer los Estados? Y aquí la Corte es categórica: esto no es opcional, no es un favor, no es un gesto de buena voluntad. Son obligaciones jurídicas, que nacen de tratados, de normas consuetudinarias y hasta de los derechos humanos.
Primero, las fuentes: la Carta de la ONU, la Convención Marco sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, la Convención sobre el Derecho del Mar, los tratados sobre biodiversidad y desertificación, y hasta el principio general de no causar daño significativo a otros Estados. Todo eso ya está escrito, firmado y ratificado. La Corte simplemente lo ordena y lo interpreta: los Estados deben cumplir.
Segundo, los principios: desarrollo sostenible, precaución, equidad intergeneracional, responsabilidades comunes pero diferenciadas, cooperación internacional, y el famoso “contaminador-paga”. Todos suenan bonitos, pero en la práctica han sido pisoteados por la lógica del mercado y por gobiernos que no quieren enfrentar a sus industrias fósiles.
¿Y en qué se traducen esos principios? En tres grandes tareas: mitigar, adaptarse y cooperar. Mitigar significa reducir emisiones, no maquillarlas con contabilidad creativa. Adaptarse implica asumir que el daño ya está aquí y que hay que proteger a la gente más vulnerable. Y cooperar quiere decir ayudar con tecnología, financiamiento y transferencia de conocimiento, no con discursos.
El Acuerdo de París es clave: cada Estado debe presentar y cumplir sus contribuciones nacionalmente determinadas (NDCs), pero la Corte aclara que no basta con “hacer el intento”. Hay que actuar con diligencia, lo que significa esfuerzo real, políticas concretas y resultados medibles. Nada de excusas como “estamos en campaña electoral” o “la economía no lo permite”.
La Corte también recuerda que los derechos humanos están en juego. Sin clima estable, no hay derecho a la vida, ni a la salud, ni a la vivienda. Es así de simple: el cambio climático es una máquina que pulveriza derechos.
¿Y qué pasa si no cumplen? Aquí entra el derecho de la responsabilidad internacional. Un Estado que incumple debe cesar la conducta, garantizar que no se repita y reparar el daño. Reparar puede ser compensar económicamente, devolver lo perdido (cuando se pueda) o, mínimo, reconocer el daño. El problema es la prueba: ¿cómo demostrar que el huracán que destruyó una isla es culpa de tal o cual país? Pero la Corte deja claro el principio: quien contribuye, responde.
Todo esto no es un detalle técnico, es política pura. Porque asumir obligaciones significa, para muchos países, enfrentarse a gigantes económicos que viven del petróleo, el gas y el carbón. Significa cambiar la forma en que producimos, consumimos y vivimos. Y significa que los poderosos tendrán que meter la mano al bolsillo para pagar la factura que hoy se carga sobre los más pobres.
La Corte ha hecho su parte. Ha puesto las reglas sobre la mesa. Ahora la pregunta es si los Estados tendrán la voluntad para cumplirlas. Porque el derecho puede iluminar el camino, pero no puede obligar a caminar. Y mientras ellos negocian cuotas y cronogramas, el planeta sigue calentándose.
Si no reaccionamos, la próxima opinión consultiva se hará desde una lancha inflable, con wifi satelital para transmitir en vivo cómo el mar cubre las cumbres donde antes se hacían discursos. Entonces ya no habrá derecho que valga. Y si alguien cree que esto es exageración, pregúnteles a las familias de Tuvalu o de las costas de Bangladesh. Ellos ya saben lo que significa negociar con el agua al cuello.
Porque el planeta no se salva con hashtags ni con discursos, se salva con decisiones incómodas, con menos petróleo y menos hipocresía. Y si los Estados no escuchan, no se preocupen: el mar les llevará la mesa de negociaciones hasta la puerta de sus despachos.