Víctor de Currea-Lugo | 8 de febrero de 2021
“No me pondré nunca la vacuna”, me dijo Roberto de manera tajante, luego de leer un último artículo sobre la teoría de la conspiración. Debo aclarar que Roberto no es el nombre real de mi amigo; decidí llamarlo así para conservar su anonimato y su poco prestigio.
Mi amigo es de izquierda, está convencido de que hay una única mano negra que gobierna el mundo, que las vacunas son un arma de doble filo, que no es cierto que el hombre haya llegado a la luna, que es posible que Michael Jackson esté vivo y que los mayas eran disléxicos y no querían decir que el fin del mundo sería en 2012, sino en 2021.
Roberto creció en un sector popular y ahora es lo que algunos llamarían un pequeñoburgués. Para resumir, es un levantado, como yo. Se crió leyendo a Marx y ojeando el periódico El Espacio. Ha consumido varias veces yagé, está convencido que los arhuacos son hermanos mayores y es indigenista. Es decir, es todo un pacha-mamerto.
Roberto (casi) antivacunas
Él me dijo que las vacunas eran, en pocas palabras, una estrategia del imperialismo yanqui y no una alternativa científica; le repliqué que Rusia y Cuba también están desarrollando vacunas. Intentó convencerme enviándome un video en el que se sostiene que el virus fue creado, que contiene pedazos de sida, que la vacuna está hecha con fragmentos de placenta humana de 14 semanas (parece que no sirven de 13 ni de 15 semanas), que altera toda la genética de nuestras células y que nadie sabe de sus efectos a largo plazo.
No me quiso escuchar cuando le expliqué que se ha demostrado genéticamente que el virus no fue creado en un laboratorio (aunque él no sabe de genética), que las vacunas hoy en día se hacen más rápido por los avances científicos y que nadie puede predecir el futuro de la vacuna con una certeza absoluta porque apenas llevamos un año de pandemia.
Lo que me sorprendió de Roberto fue su capacidad para abrir un nuevo debate sin evacuar el previo, es más, para desmentir argumentos científicos me citaba famosos médicos de Alemania, Francia y Japón, cuyos nombres eran impronunciables por él. Me resulta curioso que el testimonio de un médico es válido si dice algo mágico, pero discutible si dice algo basado en la ciencia; una especie de argumento de autoridad relativo.
Le pedí que no confundiera el efecto del ácido acetil salicílico (conocido como aspirina) en el organismo, con las acciones de Bayer en la bolsa de valores. Claro que reconozco la mafia implacable de las farmacéuticas y el despiadado comportamiento de las transnacionales, pero sigo convencido de que lo mejor que hay para matar bacterias son los antibióticos.
Ante este argumento, Roberto abrió el debate al problema medioambiental y del cambio climático, por el que le di toda la razón. Sin embargo, le señalé: “ya no podemos devolvernos en el tiempo para evitar el desplazamiento forzado de los murciélagos en la lejana China” y que debemos actuar, desafortunadamente, de manera reactiva, frente al virus.
Me tranquilizó saber que él no había sucumbido a negar el virus ni sus vías de transmisión. También facilitó la conversación su aceptación progresiva de las vacunas, esto ante las evidencias en la lucha contra el sarampión, la poliomielitis y la rabia (y no me refiero a la rabia que me estaba produciendo su sarta de argumentos inconexos).
El derecho a la ciencia
Él saltó entonces al argumento de los efectos secundarios a corto plazo. Yo, para joderlo, le pedí que me mencionara una sola vacuna que no tuviera efectos secundarios y que, para responderme, podía recurrir a sus amigos homeópatas o a su dios Facebook; pero rechazó de plano el reto. Lo cierto es que una vacuna muestra sus efectos secundarios en los primeros 60 días y no a largo plazo.
Él duda de la rapidez con que se hizo la vacuna, a lo que le contesté que para que eso fuera posible coincidió una ciencia avanzada, cientos de miles de voluntarios y una pandemia en curso, lo que hace posible recortar los tiempos sin sacrificar la ciencia.
Roberto recurrió, desviando la conversación, al mismo argumento usado por la extrema derecha de los Estados Unidos: la defensa de la libertad individual e, incluso, si no recuerdo mal, mencionó los pactos de derechos humanos. Entonces, recordé una vieja discusión jurídica sobre el uso del cinturón de seguridad.
Los juristas concluyeron que el uso del cinturón era obligatorio, porque de lo contrario podría afectar a terceros, salvo (agregué yo) que usted manejara a un kilómetro de distancia de cualquier otro ser humano.
La salud también es un derecho humano y, por eso, se exige en la vida colectiva el uso del tapabocas, la distancia física, el lavado de manos y otras medidas. Así que, a pesar de lo que digan los liberales radicales, la libertad tiene límites. Incluso le sugerí que tiene todo el derecho a rechazar la vacuna si está dispuesto a quedarse en su casa lejos de la humanidad.
Mi querido amigo abrió una nueva ventana, tratando de ganar puntos en la discusión: la enajenación de los médicos al servicio del mercado de la salud; así entró en la falacia argumentativa de confundir la técnica médica con la persona que la brinda, haciendo de esto un todo y reivindicando las medicinas alternativas. Menos mal que no cometió el error (que ya he escuchado otras veces) de decir que la homeopatía es milenaria y oriental.
Como sé que Roberto es un defensor de los derechos humanos, le recordé que existe el derecho universal a disfrutar de los avances de la ciencia y de la técnica y que, en mi experiencia como médico humanitario en otros países, he visto la medicina alternativa más como una resignación ante la falta de los servicios de salud, que como una respuesta eficaz ante la enfermedad.
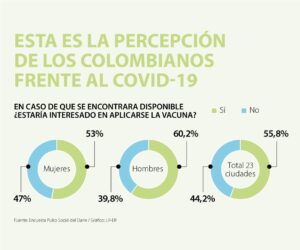
La salud es cosa de sentirse sano
Él insistió en que parte del problema es que los médicos creen que conocen el cuerpo de uno mejor que uno mismo. Sin dejarlo respirar le pregunté: ¿cuántas arterias irrigan tu hígado? y respondió diciendo que la salud es un asunto subjetivo.
Eso sí, me mencionó el efecto placebo (que yo conozco) para explicar el funcionamiento de los medicamentos, como si las enfermedades fueran un problema simplemente de armonía con el mundo o de voluntad personal. Se molestó cuando le dije que conocía gente incrédula frente a la anestesia, pero que finalmente quedaban dormidas en las salas de cirugías.
Hay causas y efectos, le comenté, cuyo vínculo debe que demostrarse: “Ya sé de tu agüero de que cuando te pones la chaqueta roja, llueve; pero esa coincidencia no prueba que tu chaqueta sea la nueva versión de la danza de la lluvia”. Tras la vacunación de millones de personas, es probable que algunas sufran un infarto cardiaco; pero no podemos afirmar que esto sea una consecuencia de la vacuna.
Saltando de argumento en argumento me planteó algo que oyó de su amigo antivacunas: “es mejor quedarnos así y adquirir la inmunidad de rebaño”. Le recordé que ya van 2 millones de muertos en el mundo por Covid y (de modo un poco cruel) le pregunté si él estaría dispuesto a que su familia se sumara a esa larga lista de víctimas mientras llegamos a dicha inmunidad; el comentario no le hizo nada de gracia.
Cerca de la casa de Roberto están construyendo un puente que a él le parece particularmente feo, pero no se atreve a decir si está bien o mal construido porque no sabe de ingeniería; aunque tampoco sabe de medicina ni la diferencia que hay entre una bacteria y un virus, formula medicamentos como lo hacen los taxistas.
Roberto echó mano de un nuevo argumento: me dijo que era doctor en ciencias sociales, y me recordó que tenía un pregrado en ciencias políticas. Sonreí disimuladamente, para no ser grosero, pero le aclaré que el uso de la palabra ciencia antes de cualquier disciplina no la convierte necesariamente en ciencia. Esto le hirió el ego y le tocó los sentimientos. Le expliqué que compartimos la defensa del derecho a abortar, pero que este debe hacerse bajo parámetros médicos-científicos. En otras palabras, le dije que debemos poner la ciencia al servicio de las personas y no reemplazarla por prácticas tradicionales.
Cuando decía ciencia no me refería solamente a los laboratorios de las farmacéuticas, sino a la epidemiología que permite hacerles seguimiento a las personas enfermas, a las técnicas para potabilizar agua, a la conservación de alimentos, al manejo de basuras, al control de la contaminación ambiental y a otras cosas similares que a ambos nos preocupan.
Lo esencial sí es visible a la ciencia
Sin definir qué es ser tibio en política (que eso es otro debate), déjenme afirmar que frente a la vacuna se aplica o no se aplica, no hay lugar a medias tintas. Aceptarla presupone, por lo menos, un poquito de aceptación de la ciencia. Las cosas serias (como un gol, un embarazo, un orgasmo) son o no son. No hay “medio-gol”. Por eso la vacuna no es para los tibios.
Roberto, que no es tibio, pasó luego a unos escenarios más grandes: si toda opinión (tanto la altamente informada, como la simplemente intuitiva) es igual de válida; si aceptamos la teoría de que hay múltiples verdades y cada uno escoge aquella que le conviene cuando le sirve; si la verdad científica que intenta demostrarse puede ser destrozada por una calumnia o por un mensaje de Whatsapp; y si la autopercepción en salud es un argumento válido.
Lo que subyace a todos esos debates es cómo percibimos la realidad. Roberto no supo explicarme en qué momento la ciencia dejó de ser revolucionaria para volverse de derechas. Frente a la incertidumbre actual, la gente se agarra a un clavo ardiendo, dispuesta a creer cualquier cosa. La evidencia fáctica no cuenta y triunfa la paranoia.
Desafortunadamente, esto también sucede en la política colombiana, a pesar de las evidencias nos quieren negar los millones de víctimas, los miles de desaparecidos, los miles de falsos positivos, la violencia estatal, el genocidio de la Unión Patriótica, el exterminio del liderazgo social, la infame desigualdad socioeconómica y otras tantas vergüenzas similares.
Por eso, hay quienes negando la realidad votan aquí por el que dice Uribe o apoyan en Estados Unidos las políticas de Donald Trump. El ciudadano racional no ha nacido y el fanático no ha muerto. En Colombia el problema no es una modernidad que no ha llegado, sino una premodernidad que sobrevive y crece.
PD: Roberto cree en el feng shui, consume gotas homeopáticas, es cliente asiduo de Herbalife y lee (de manera clandestina para que sus amigos no lo vean) el horóscopo; a pesar de todo lo anterior, pide evidencias científicas irrefutables (en fin, la hipocresía) frente a una pandemia que apenas lleva lo que dura una vuelta de la Tierra alrededor del sol (aunque los terraplanistas digan otra cosa). Fin del comunicado.











